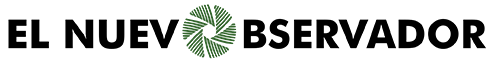Escribir es desangrarse. Y en ese perder la sangre el cuerpo, se va empapando el mundo con la particular interpretación de quien escribe. Sobre lo que ha sucedido, sobre lo que sucede o sobre lo que no sucede pero podría suceder y que, en cualquier caso, nos afecta de algún modo o es objeto de un interés suficiente como para que el esfuerzo de escribir —de desangrarse— merezca la pena.
Algunas veces se escribe con rudeza y sumariedad y otras con delicadeza y generosidad, pero siempre se obliga quien escribe a fijar su pensamiento. Al hacerlo, se impone un orden que apacigua la mente, el corazón y el cuerpo mismo, esas fieras en conflicto que nos someten y que se conducen trenzadas por un principio rector que en nuestra civilización occidental solíamos llamar alma. Y digo solíamos porque cada vez es menos nuestra, cada vez es menos civilización, cada vez es menos occidental y, por supuesto, porque cada vez es —y tiene— menos alma.
Occidente hunde sus raíces en el mundo antiguo, en Grecia y Roma y en el pensamiento de tradición judeocristiana, que es el agente de mayor poder transformador —y unificador— que ha conocido Europa y ha moldeado el mundo.
Buena parte de las aportaciones de nuestra civilización —empezando por la democracia, el parlamentarismo, el Estado del bienestar, los derechos y libertades individuales o la idea misma de progreso, por mencionar algunas— que son hoy fundamentales y globales, son ya hitos culturales en la historia universal. Y, sin embargo, observamos en esa civilización —que es la nuestra— una decadencia vertiginosa y difícilmente reversible que nos turba el ánimo.
Ese desconcierto tiene un efecto directo en la dispersión del voto a unos políticos que son percibidos por el común como una casta de parásitos. La consecuencia inevitable es una representación política severamente atomizada que es fiel reflejo del desengaño y la perplejidad populares.
Solo en España, durante los dos últimos años, hemos sido llamados a las urnas en elecciones municipales, autonómicas y generales con baja participación y resultados que tienden —salvo excepciones— a dificultar mucho la gobernabilidad y el trabajo a largo plazo.
Ahora vamos de la mano veintisiete naciones soberanas de Occidente camino de unas elecciones al Parlamento Europeo que se antojan absolutamente decisivas en lo que se refiere a la defensa de esa herencia, de ese patrimonio común que es nuestra civilización.
No podemos dejar que se nos vaya por un sumidero aún más indigno que por el que se perdió Roma, no podemos permitirnos el descubrir demasiado tarde que la barbarie puede ser el destino y no solo un punto de partida o que el poso de milenios puede ser tan frágil como difícil parece ahora su defensa.
Empeñados en aniquilar todo sesgo eurocentrista, se ha conseguido que no seamos ya más Europa ni por supuesto el centro. Empeñados en suprimir toda protección parental de los hijos frente a la manipulación ideológica que sobre ellos se pretende, se ha socavado la institución de la familia, se ha provocado un grave deterioro de la educación y se han transformado las aulas en celdas de adoctrinamiento ideológico y reprogramación afectiva y sexual, cultural e identitaria, conductual y social de los menores.
Empeñados en debilitar al individuo adulto, se ha promovido la desnaturalización de los grupos y sociedades en los que se integra y se han destruido los anclajes del alma, ya casi proscritos. Empeñados en destruir las comunidades que son refugio de las tradiciones, se ha alimentado la disolución de lo que nos diferencia en una homogeneidad vacía e insustancial y en una multiculturalidad impuesta y abrupta —tan burda como erosiva— que ahora pretenden universal.
Todo esto nos ha sorprendido volando bajo, víctimas de un proceso de creciente desmoralización de las masas, que es el efecto asíncrono y perverso que pretende la inoculación progresiva de un virus ideológico que en España capitanea Sánchez. Así funciona: el fanatismo de la izquierda produce tragedias al tiempo que se camufla y retarda su reconocimiento hasta el punto de no retorno y destruye en el camino cualquier mecanismo de resistencia frente a ellas.
En esas estamos, con la urgente necesidad de defendernos de la inmigración ilegal, de la despoblación y de la sustitución demográfica con la que pretende combatirse, del ataque permanente a nuestro modo de vida y a nuestras tradiciones, del desmantelamiento de la industria y del sector primario, de la inducida y temeraria dependencia energética y alimentaria, del desempleo estructural y la precariedad laboral, del separatismo desleal, del menoscabo del Estado del bienestar, del expolio fiscal y de tantas otras cosas.
A veces, da la impresión de que Occidente ha bajado ya los brazos, que ha olvidado su historia y entregado sus instituciones y que ha abandonado sus tradiciones y rendido su orgullo; que sus más viejas naciones —las de Europa— han renunciado a los valores en que se fundamentan —valores que habían superado ampliamente la prueba del tiempo— y que sus ciudadanos no sienten la más mínima necesidad de ser y defenderse.
Otras veces, en cambio, hay motivos para la esperanza, como el apoyo popular que se ha visto en la final de Eurovisión —que no es Europa— del pasado sábado hacia Israel en las votaciones del público; no en las votaciones de los jurados ni en el repugnante circo de Malmö, después de una brutal campaña de la izquierda europea contra Israel y después de una bochornosa gira de Sánchez para impulsar en Europa el reconocimiento de Palestina como Estado.
Occidente en general y Europa en particular es hoy como aquel barco de Ulises camino de Ítaca, su hogar. La embarcación se ve obligada a pasar peligrosamente cerca de la más absoluta perdición que, envuelta en dulces cánticos, suponen las sirenas. Una parte —como Ulises— sucumbe a un deseo que nubla su juicio y le hace prestar oídos a los cantos de sirena de la izquierda; un acto tan imprudente como egoísta que puede permitirse solo porque hay unas cuerdas —cada vez más flojas— que la mantienen amarrada al mástil.
Y otra parte, más lúcida pero minoritaria, trata de resistir las fuerzas de la naturaleza y guiar la nave hacia un mejor destino, solo porque ha decidido ya taponarse los oídos, absolutamente consciente de las nefastas consecuencias que tendría el escuchar tan almibarada y melódica palabrería. Está por ver si el próximo 9 de junio nos entregamos a los cantos de sirena o con mirada amplia nos dirigimos hacia Ítaca.