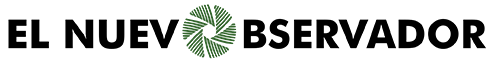La actualidad política de esta España nuestra ha dejado el mes de julio como abandona un turista desdeñoso el chiringuito a pie de playa: sin importarle quién recoge la basura que deja y quejándose del olor a fritanga que se lleva consigo. Hay alboroto en la plaza pública, porque lo que podría haberse quedado en mera anécdota ha puesto el foco, de repente, en lo que ya parece método en la clase política española. Y poner el foco en el método es, para la izquierda, como abrir la caja de Pandora.
Anunció su dimisión la joven promesa del pepé, por ese vicio tan contemporáneo de aparentar lo que no se es y presumir de lo que no se tiene, que en política es una práctica tan extendida como probablemente anticipativa de un amplio parque temático de posibles conductas aún menos edificantes. En la prevención y detección temprana de todas ellas, desde las más leves hasta las más graves, hemos demostrado una preocupante incapacidad sistémica; siempre falla —o calla y encubre— el entorno inmediato de estos perfiles y lo dejamos todo a la respuesta adaptativa, a la reacción a los hechos consumados, cuando estos salen a la luz pública. Una lástima, dicen. Para el menguante voto joven del pepé y para la legión de aficionados de provincias a las pepemamis de Madrid, por supuesto: una tragedia.
Aquí dimite la del doble grado inacabado —con buena edad para retomarlo, si quisiera— , cuando no lo ha hecho ni la de los másteres falsos ni el de la tesis de copia y pega ni todo el reguero de perfiles de saldo mal disimulados que pueblan el Gobierno, las Cortes Generales, los parlamentos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos. A todos esos rascapuertas que antes de encadenar moquetas nunca hicieron ni fueron nada, lo que les interesa es, primero, llegar; y, luego, permanecer. Y para eso hacen falta muchas tragaderas, un máster en el primitivo arte del medrar y un doctorado en trapacería aplicada, como poco. Acostumbramos como estamos a las picadoras de carne de los partidos políticos, hemos dejado de darle importancia a lo más básico, que es saber identificar cuándo tenemos delante a un trápala.
Estamos hartos de verlo y no solo en política: te equivocas y van a por ti, aciertas y van a por ti, hagas lo que hagas eres la presa con la que algunos se van a ensañar, porque eso les ayuda a desviar la atención de su miríada de asuntos reprobables y a que nadie se fije en su mediocridad superlativa. Al final, unos naufragarán en su propia espiral de decadencia; es inevitable. Lo que te pase a ti, en cambio, dependerá en gran medida de lo que hagas. En este caso, ella ha hecho lo correcto, pero menos flores. Porque lo que no dimite nunca es la estafa permanente.
Los que han elevado la cuestión a las altas cimas de lo ejemplar han pretendido hacernos creer que doña grados no se marchó porque la hubieran pillado usurpando una titulación y luego otra, como el que se monta un espeto de sardinas, sino dando lecciones por un ejercicio de responsabilidad tan elevado que debería ser imitado por otros —ya nos gustaría—. Especialmente por aquellos de los que esperan heredar el poder, sin hacer oposición. Una victoria ridícula —la dimisión—, que no parece que pueda arrogarse ninguna organización ni macarra en exclusiva. Aunque ya hemos visto que quienes lo pretenden son, probablemente, los que más tendrían que callar en este asunto y los que, a su vez, tendrían que haber dimitido por mil razones y haberse ido a su casa hace ya una eternidad.
A la frustrada promesa la rescatarán, imagino, en cualquier chiringuito, que para eso los estamos pagando por encima de nuestras posibilidades; unas puertas traseras tan usadas, que el brutal desgaste de sus goznes ya no produce en nadie asombro ni sonrojo ni bostezo. Pero no deja de sorprender que tantos de los que tienen escasos méritos —académicos, al menos— se sientan impelidos a exhibir una ficción curricular, cuando otros en condiciones similares, de antes y de ahora, no han necesitado darse ningún tipo de lustre y han sido, en cambio, ampliamente reconocidos, capaces y respetados. En algo irá la diferencia.
Más allá de esta plaga de perfiles de escaso fuste y por no apartar el foco de lo que ha caracterizado el curso político, la cuestión es cómo hemos llegado a este punto y quién ha hecho de la mentira sistemática una forma de hacer política y prácticamente un requisito de pertenencia a su banda. Se sabe la respuesta, aunque uno la haya aprendido con menos entusiasmo del que se le veía a quien cerraba las verbenas de verano en el pueblo de sus padres, que era ese fulano al que no se la colaba ningún palanganero porque tenía calados a todos los perfiles.
Pero del pueblo ya muchos no quieren saber nada. Al menos va sonando ya con insistencia el runrún de las elecciones. Una circunstancia que nos trae una nueva oportunidad de depurar de los asuntos públicos a tantos políticos tan ampliamente capacitados para la irrelevancia, el postureo, la estafa y el trinque; pero hay que tener propósito de enmienda.
Porque no parece muy buen síntoma, que el mejor o peor desempeño de los cargos políticos venga determinado no por la voluntad de servicio, sino por las mayores o menores expectativas de recibir favores poco confesables, de estar en las posiciones de salida en una candidatura o de ser propuestos para un cargo discrecional; y que su contribución posterior desde lo electo, lo público, lo giratorio o lo subterráneo dependa de en qué grado se hayan visto satisfechas tales expectativas. A todo el mundo le gusta ilusionarse con perfiles capaces y mirlos blancos, pero hay que trabajar y votar para que lleguen. Es la hora.