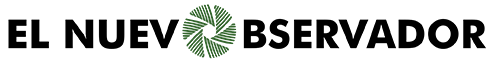La angustia del irrepetible Marc Chagall por los sucesos que horrorizaron a Europa y al mundo entero durante la primera mitad del siglo XX cristalizó en 1947 en una obra inquietante y profunda, conocida como «La caída del ángel». La escena, trabajada de forma discontinua durante 23 años, está plagada de elementos simbólicos que, interpretados en conjunto, la convierten en un valioso testimonio de quien fue plenamente
consciente de los peligros y amenazas reales de su tiempo.
Domina la composición el Mal absoluto, representado como un ángel de color rojo en caída libre, con la cara descompuesta por el horror de saberse arrojado a la noche de los hombres; una oscuridad temible que envuelve a una población modesta, tal vez su Liozna natal en el Vitebsk. En su caída, el ángel arrastra un reloj de péndulo que simboliza el derrumbe de un tiempo histórico concreto, dominado por una Europa de vanguardia que no supo evitar la barbarie que se había gestado ante sus ojos y que tuvo su manifestación más atroz en el Holocausto.
Las luces que desafían a la oscuridad son llamas de esperanza. El abrazo de una madre a su hijo declara el triunfo de la vida bajo el manto cálido del amor y protector de la familia. El hombre tirado en el suelo que aprieta con temor sus bienes contra el pecho y tantea a ciegas su bastón representa el temor y la indefensión de un pueblo frente al caos.
El violín y la cabra son vínculos con el arte y la cultura, con los sueños y la tierra; y, en un sentido amplio, con la tradición y la identidad, con la emoción viva de pertenecer a una comunidad. El rabino que salvaguarda con su cuerpo la Torá es la defensa con la vida propia de lo más sagrado y la Cruz es el sacrificio redentor y la victoria final sobre la muerte; son la fe y su herencia cultural representados como escudos de civilización.
En tiempos de luz, no hay elementos que den mayor plenitud a la vida; y, cuando arrecia la oscuridad, no existen anclajes que otorguen mayor capacidad de resistencia. Por tal causa, el mayor afán de las grandes fuerzas desestabilizadoras de Occidente —el socialismo, el globalismo y el totalitarismo, con sus diferentes camuflajes— ha sido y sigue siendo localizar, atacar y destruir todos y cada uno de esos anclajes del individuo, de las comunidades y de los pueblos.
Existen hoy señales preocupantes, como la traición coordinada de los gobiernos a sus nacionales para la imposición de determinadas agendas ideológicas que incluyen la rendición de las fronteras a la invasión migratoria, la destrucción de la cohesión social con el establecimiento de sociedades paralelas y la pérdida de seguridad con el aumento de los delitos violentos contra las personas.
Pero muy especialmente preocupa la nueva ola de antisemitismo que recorre Occidente, en peligrosa concurrencia con, al menos, otros cuatro factores: la crisis de la vieja Europa, su progresiva islamización, la huida hacia delante del bipartidismo y la radicalización de las izquierdas.
La prensa, la cultura y el activismo europeos de inclinación antisemita ya hicieron un trabajo importante esparciendo por el viejo continente una narrativa peligrosa contra el pueblo judío, desde que Wilhelm Marr acuñara el término (1879) y fundara la Liga Antisemita.
Hoy tenemos a los grandes medios —con RTVE a la cabeza—, al bipartidismo y sus tertulianos, a los Bardem, a Mertxe Aizpurua y a la malograda Global Sumud Flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau culpando a Israel de un genocidio inexistente, es decir, a «la crème de la crème» normalizando un discurso de odio en perfecta alineación con los intereses de Hamás.
Un mantra propicio para seguir polarizando a la sociedad desde la víscera y sembrando el caos como en La Vuelta, pero también para reforzar la narrativa del islamoizquierdismo, distraer a la opinión pública de la repugnante ciénaga de corrupción en que ha derivado la España de Pedro Sánchez y alimentar un conflicto con Israel —la primera defensa de Occidente— usando principios propagandísticos de Goebbles, con esa crisis total de la Unión Europea de Ursula von der Leyen como gran catalizador.
Y, de fondo, la permanente distorsión de la realidad, como hemos podido comprobar con los brutales asesinatos de dos jóvenes —la ucraniana Yrina Zarustka, que se refugiaba en Carolina del Norte de la violencia de la guerra; y el conservador norteamericano Charlie Kirk, que hacía un debate público en un campus de Utah—, que han puesto de manifiesto dos cuestiones contra las que es necesario rebelarse.
Una es la estrategia repugnante de justificación de la agresión, primero, y de inversión del relato, después; tratando de hacer culpables a quienes han sido víctimas y víctimas a quienes han sido culpables, yendo un paso más allá de esa tendencia maligna del terror de homologar a las víctimas con sus ejecutores.
Y otra es la alegría indisimulada, la mofa degradante y el deleite individual y colectivo en la ejecución de civiles —blancos— inocentes y en el sufrimiento al que condenan en vida a sus seres queridos por esas pérdidas irreparables. Sabemos que el Mal está en plena progresión. Lo percibimos en el caos creciente que nos rodea. Y sabemos que, justo antes de ser derrotado, es cuando se manifiesta en grado superlativo.
Pero, de aquellos anclajes que supo ver Chagall, no sabemos cuántos quedan aún en pie y esto añade incertidumbre frente a lo que se nos viene, porque en ellos y en quienes los defienden sin complejos y están dispuestos a librar todas las batallas descansa, en buena medida, nuestra supervivencia como civilización.