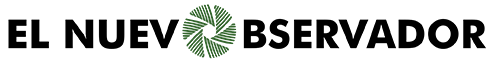La escenografía, austera: un atril y dos banderas —la española y la europea—. Se abren dos puertas al fondo y Pedro Sánchez cruza el umbral por su centro y avanza con rostro serio, mirada baja y paso grave. Sabe que España está pendiente —la que no trabaja o la que vive de esto, porque el resto está a otras cosas más importantes y no para perder el tiempo—.
No parece que vaya a disfrutar su intervención, al menos no mientras la lleva a término, pues se ha propuesto actuar con precisión quirúrgica y no quiere fallar. Viste un traje apropiado para dirigirse al conjunto de la Nación —o a los suyos— y no esos tonos estridentes que acostumbra, porque será todo lo que uno quiera, pero no imbécil. Sabe que debe convencer. Y es muy capaz de hacerlo en cualquier infierno.
Los dramas necesitan un decorado a la altura y para este se ha elegido la entrada noroeste del Palacio de La Moncloa, que inauguró Franco y es sede presidencial desde la Transición con Suárez. Un escenario maduro para un drama infantil.
Perfecto encuadre para esta mascarada. En ese telón de fondo convergen tres regímenes: el autoritario, el de la Transición y el democrático, aunque pronto habrá un cuarto: el autocrático. Hay odio en todos ellos. Reprimido, olvidado o desenterrado, pero odio al fin y al cabo. Y si hay algo que ha aprendido a capitalizar bien Sánchez son los odios. Los de unos y los de otros.
Seguramente porque él también lleva el suyo dentro. A veces enseña algo en el escaño, como cuando baja la cabeza sin dejar de mirar fijamente y aprieta la mandíbula o mete los labios hacia dentro. Pero hoy no toca.
Han transcurrido apenas cinco días desde aquel truco de la carta. Y poco más de cinco meses desde la investidura que consiguió de botín Sánchez en esta indigna XV Legislatura. Para él tal vez la última, que en España siempre es mala, pues no ha habido última buena para ninguno de los que le precedieron.
De aquel 16 de noviembre, luce España una cornada por la que se nos va la democracia a borbotones. No por Sánchez, que también; sino por las turbias concesiones a sus socios parlamentarios, por la transgresión de todas las líneas rojas y por la voladura de todo lo que importa, empezando por las instituciones del Estado.
A poco andar, se produjo un derrote violento y matador con una escandalosa Ley de Amnistía que retrató a todos en ese lugar de simulación y disimulación —donde todo es ya posible, que diría Gounelle— que es hoy la política nacional.
Ha movilizado a los suyos y ha invocado a esa alianza comburente de socialistas, comunistas y separatistas para que todos juntos de la mano cierren filas por un líder que no dudará en quemarlos a todos y por una agenda que hará de la convivencia igualmente tierra quemada. Y acaba de mezclar al rey Felipe VI en este penúltimo fingimiento, solo para elevar la tensión dramática.
Respira hondo y comienza. Ha venido a darlo todo y a tocar todas las fibras que sea menester. Hay precisión en sus palabras y ha ensayado bien la entonación. A poco hablar ha emparedado ya sus emociones —inconscientemente, como hiciera aquel homicida furibundo con el segundo gato negro que encarnaba la culpa y a quien también traicionó su vanidad en el brutal relato de Poe—.
Porque no se trata de las suyas sino de las que pueda despertar en los demás. Y a eso ha venido: a fabricarse con gravedad y afectación una coartada que por mor de la empatía nos haga bajar la guardia y le permita adentrarse en ese coto reservado a dictadores de señalamiento, cancelación, censura y persecución de toda forma de disidencia que viene tras su terrorífico «punto y aparte».
Aun engolado, bastará. Se conduce con humildad y sinceridad aparentes. Podría parecer un error de cálculo, pues carece de tales atributos y él sabe que lo sabemos, pero no. Es parte de la envolvente que nos está haciendo. Cegado por su propio brillo, la democracia es él —a lo Luis XIV, que murió de su propia podredumbre—.
Es todo una patraña burda que ha revestido de tanta solemnidad y afectación como ha sido capaz y que responde a un drama que no es tal, sino la acción libre de una justicia que no se debe más que a la Ley y que ha soliviantado la impunidad ficticia de su casa.
No le queda otra que «seguir, con más fuerza si cabe» y así lo anuncia después de una pausa dramática con la intención de reforzar el impacto de la nada misma, pues todos han entendido ya que desde una posición de privilegio ampliamente respaldada se defiende uno mejor de cualquier embestida, que es de lo que va todo esto.
Y ya está en esas: a la defensiva, dando coces y empellones contra todo lo que le molesta, pero ahora con la confianza y la legitimidad presunta que da el saberse protegido por los suyos y por sus aliados —con quienes comparte una relación polivalente que oscila entre la simbiosis, el mutualismo y el parasitismo—. «Mientras tuvieres que dar/ hallarás quien te entretenga […]», escribió Quevedo. Y lo dará todo, es parte de su golpe contra la Nación.
Y es que Sánchez se retiró a reflexionar sobre si merecía la pena continuar o no en el poder —o eso nos dijo, aunque no fue más que otra mentira ya confesa— y así permaneció durante cinco días, confinado en sus palaciegas reflexiones, como aquel iracundo Minotauro atrapado en su laberinto.
En ese lapso de tiempo, muchos han hecho de Teseo, tratando de adentrarse en ese caos especular y laberíntico de medias verdades y mentiras proyectadas que parece ser la mente del presidente del Gobierno, tratando de adivinar su jugada más allá del resultado de su reflexión, que parecía cantado. Un ejercicio del todo estéril —conociendo la naturaleza del sujeto— y peligroso, porque no conduce a ningún sitio y lesiona el alma racional.
La mente de Sánchez es una retorcida maraña de la que no hay salida. Un lugar tenebroso donde se corre el riesgo de perder toda noción de lo que en el mundo es bueno, bello y verdadero. Se sabe hacia dónde conducen líderes como Sánchez y cómo terminan ellos y los demás. Lo peor, sin duda, está por llegar.
A Teseo lo sacó del laberinto un hilo de lana, pero ya no quedan mercerías; y tampoco parece que tengamos —más allá de un resuelto Abascal— un Teseo capaz de vencer al Asterión y liberarnos a todos de seguir pagando tan brutal tributo. Lo más parecido que tenemos son las heridas que van dejando en los muros que definen ese laberinto las verdades que como dardos ya solo arrojan unos pocos. Sánchez tiene, como Ariadna, la libertad de dejarse caer, pero no la de arrastrar con él a España hacia el abismo.