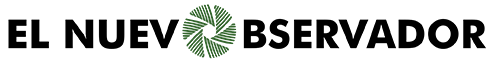Primero, y antes de abordar el tema del artículo, sería conveniente aclarar que el objeto de los siguientes párrafos dista de querer reavivar una polémica ya más que manoseada. Es tan sólo dejar una serie de consideraciones. Con esto ya imaginarán a lo que me estoy refiriendo.
Y es que hace escasos días, y con la Semana Santa de fondo, el programa “Está passant”, de TV3, la televisión pública catalana, emitía un “gag” humorístico que aún hoy sigue causando malestar. Una actriz ‒actor, o lo que sea‒ aparecía interpretando a la Virgen del Rocío.
Si los perpetradores de la sátira son o no capaces de hacer lo mismo con otras confesiones religiosas, es algo que desconozco. Quizá lo hayan hecho. Y si no, ¡qué más da!, no arregla gran cosa. No obstante, el “gag” resulta particularmente efectivo en el siguiente aspecto, ya que lejos de tratarse de una broma cordial tiene la cualidad prominente de condensar diversas faltas de respeto. Y todas disparadas con buen tino; será cosa de la costumbre.
El intento de ridiculización, que es lo que es, funciona en tres niveles superpuestos: atañe primero a los católicos; entre éstos a los andaluces, protagonistas de una emigración considerable a Cataluña a mitad del siglo pasado; y dicho fenómeno representa un todo, lo externo, lo ajeno que han podido conocer, conformando esta parte del pueblo andaluz la imagen fantasmagórica que tienen de España. Algo así es lo que debe poblar la imaginación de los auto-res, humoristas oficiales del nacionalismo catalán.
Aunque se me ocurre que todo esto también pueda tener una lectura inversa. Que pueda molestar a los católicos catalanes; que muchos de ellos sean de origen andaluz, y que, aunque quizá sin acento, sigan siendo el baluarte no sólo del bilingüismo, también de la permanencia de la región en la maltrecha España constitucional, convirtiéndose así en el escollo interno de esa sociedad homogénea soñada por el independentismo.
Es, en cierto modo, la confesión involuntaria de que disparando al cielo podrían haberse pegado un tiro en el pie, pues ya deben intuir, si es que no lo saben perfectamente, que la construcción de su identidad nacional es alzar un gigante con pies de barro ‒es el presentimiento de que las bases de los castellets puedan tambalear-se por el taconeo‒.
Se dice que quien no se consuela es porque no quiere. El trato que recibimos los andaluces en otras latitudes varía de hecho a nuestro favor. En Madrid, por ejemplo, se podría tildar de familiar. Nos acogen como a los parientes pobres. Queda de manifiesto en cualquier telecomedia producida en la Capital del Reino, en la que no puede faltar el personaje con acento del sur, la chacha, el subalterno, el portero invariablemente, alguien que se conduce como un vivalavirgen, de talante campechano y ocurrente ‒un ignorante falto de prudencia‒. Y esta, tópico arriba, tópico abajo, es la imagen de uso común sobre nosotros allende Despeñaperros. Pero, ¿por qué esta fijación? ¿Y de dónde viene?
Corría el siglo XIX cuando se daba una de las mayores rupturas habidas en la cultura occidental, la defunción del Neoclásico a los pies del Romanticismo. Armonía, equilibrio, el academicismo artístico, la historia como reverberación de Grecia y Roma, cede su lugar al interés por la Edad Media, por lo popular ‒por tradiciones y costumbres oblicuas a la modernidad industrial y burguesa‒, por el folclore, lo pasional, lo legendario y misterioso. Y buena cantidad de estos elementos, notados a través de peregrinaciones y viajes, una parte notable de la intelectualidad europea y estadounidense cree hallar-los particularmente condensados en un lugar, Andalucía, donde los nuevos ideales estéticos parecen cobrar vida.
Sobre esas décadas del XIX diría Ortega y Gasset que España parecía existir por la sola razón de contener a Andalucía. Convertida en escenario de obras como Carmen, de Prosper Merimée, o Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, en literatura, o de óperas como El barbero de Sevilla de Rossini, La fuerza del destino de Verdi, Carmen de Bizet ‒basada en la citada novelita de Merimée‒, la propia Andalucía pasa también a ser tema: en paralelo a toda una pintura costumbrista de tauromaquia y bandoleros, diversos escritores recogen lo más pintoresco de sus andanzas por la región: La Biblia en España, Diario. España (1828-1829), Manual de viajeros por Andalucía y lectores en casa, de Borrow, Irving y Ford, respectivamente.
Esto iría trazando una imagen pintoresca, costumbrista, pero sobre todo originada por el ojo de un observador que recurría al contraste entre lo andaluz y su sociedad de procedencia. El romántico se haría eco de un particularismo tan único y tan notable en el folclore, que la aproximación al mismo ha acabado tantas veces en la parodia.
Es lo infinitamente versionado y representado, muchos escalones por debajo de la forma original, que se ha adueñado desde entonces de la idea de Andalucía, y por extensión de la de España. Pero es también todo lo que separa la rapsodia de Chabrier, España, de cualquier pieza de Manuel de Falla ‒la distancia entre el cliché y lo autentico, inaccesible al intento del compositor francés, aun siendo un músico notable‒.
Puede que el desprecio a lo andaluz hunda sus raíces en esto. La sociedad actual, allanada por una globalización que hace todo homologable, siente que lo característico, lo que nos remite a la memoria y al espejo de las costumbres y la identidad, empieza a ser de un modo u otro molesto, y echa mano de la parodia en un gesto de ignorancia y soberbia.
Y no, Andalucía, a la fecha presente, no vende gran cosa. Al menos en España, porque nos recuerda lo que somos. Mientras tanto podemos seguir vendiendo suvenires de flamencas y toreros. Algo es algo.