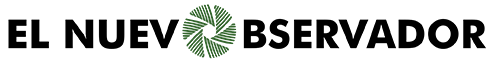Créanme, queridos lectores, si les digo que no todo, aunque lo parezca, permanece inmóvil en este muro de calor. Los días vuelan y lo seguirán haciendo insensiblemente, hasta que de buenas a primeras nos veamos frente al 28 de agosto, San Agustín, Doctor de la Iglesia y patrón de Linares, fecha alrededor de la cual nuestra ciudad celebra sus fiestas mayores, mismas que nombramos con un término tan genérico como lo es La Feria, como si no hubiera otra, lo cual es consecuencia sin duda de nuestra tendencia a la condensación, la misma que acabaría convirtiendo a la mariofanía local, La Virgen de Linarejos, en La Virgen, otro ejemplo de esa propensión tan nuestra a pensar que Linares es en sí un resumen del basto Universo.
Pero retornemos al tema. Eso sí, sin apartarnos del tono de la introducción, pues cruzaremos una puerta lateral que también concurre con la labor mitificadora, la puerta del recuerdo y la añoranza. Acompáñenme entonces en este carrusel de impresiones relativas a estas fiestas.
Es uno de mis primeros recuerdos, no sólo de La Feria, también de la vida. Contaba con poco más de dos años, y me hallaba en la puerta de mi bloque, en el número dos de la calle Río Guadiel, donde me crié. Estaban mis padres, mi hermano y dos primas de mi madre, Esperanza y Marisol, venidas de Madrid para esos días. Habíamos vuelto de La Feria, era mediodía, y toda mi atención recaía en una pelota que me habían comprado en un tenderete. Tenía franjas de colores, era de goma y pendía de una cuerdecilla.
De aquel día y los equivalentes a éste en mi primera infancia, aquella fiesta me produciría una impresión muy particular, la de un mundo luminoso y pinturero que se abría ante mí con la forma de un capricho: farolillos flotantes, bombillas de colores, la animación, la algarabía, las sirenas estridentes que provenían de aquellas fantasías mecánicas, más todo un acontecer estético ondeando entre volantes, abanicos y sandalias blancas de niños, lo que a esa edad, con la inocencia de un corazón recién estrenado, suponía algo así como la ilusión y la felicidad cristalizando en un lugar y momento, aquel Paseo de Linarejos, tan cerca de casa, bajo el azul infinito del cielo de agosto.
Aquello de La Feria, para un niño, consistía en eso de «montarse en los caballitos», concepto que ‒otra vez la condensación‒ abarcaba a todas las atracciones infantiles, y del cual no tardaría mucho en deducir su origen, pues pronto me acabaría topando con un carrusel en el que verdaderos ponis sustituían a las figuras de madera.
No obstante, creo que pocas cosas me hayan impresionado más que Los Gigantes y Cabezudos, el pasacalles con el que cada año daba comienzo La Feria. Lo vi por primera vez junto al ayuntamiento, y aquella lejanía respecto al jolgorio me pareció misteriosa, aunque no tanto como encontrarme allí con los Reyes de la Baraja, a quienes acompañaba toda una cohorte de figuras grotescas y macrocéfalas que bailoteaban como péndulos, con los brazos pegados al cuerpo. Como digo, aquella mezcolanza entre lo lúdico y lo simbólico dejaría en mí una huella indeleble.
Recuerdo también que por entonces solían montar atracciones en la Glorieta de América, y ver allí, dando al poniente, el “Tren de Miedo”, la versión ampliada y algo más adulta del “Tren de la Bruja”. Digo más adulta por algo que hoy resultaría impensable.
Me refiero a las ilustraciones que aparecían en el frontal, de cara a un público ávido de sensaciones, y que a día de hoy sólo puedo describir como un retablo de escenas escabrosas en el que vampiros, licántropos, demonios y otros seres del mismo pelaje e igualmente sádicos y mortíferos daban caza a una serie de señoritas, todas bellas, pálidas y de pelo lacio, que en aquel instante de peligro vestían lo que debía ser el uniforme de víctima, un camisón o acaso unas sedas que aparte de transparentarse, tapaban lo mínimo para evitar lo escandaloso.
Quizá no lo crean, pero aquello era propio de la época. Mostraba una notable consonancia temática y estética con aquel cine de fantasía y terror desarrollado en España entre los 60 y 70, conocido como Fantaterror, en el que monstruos, endemoniados, asesinatos y toda clase de pesadillas góticas discurrían de la mano del erotismo.
Aprovechando esta aproximación a lo picante, no podía dejar pasar la ocasión sin documentar un relato que una vez escuché a mi abuelo ‒éramos de esas familias que por motivo de la guerra teníamos uno sólo‒. Contaba pues el hombre cómo era La Feria en su juventud, y decía que un año alguien montó una caseta semejante a un túnel entoldado.
Sobre la entrada había un cartelón cuyo contenido vociferaba un vivales: «¡Sólo para hombres!», gritaba. Mi abuelo, igual que otros curiosos, se dirigió a los que desfilaban por la puerta de salida, y preguntó. La respuesta fue unánime, nadie podía perderse aquella maravilla.
De manera que mi abuelo acabaría entrando, y todo para descubrir que aquel misterio consistía en un muestrario de herramientas indispensables para oficios duros y viriles: hachas, serruchos, martillos, tenazas, etc.
Seguía diciendo don Manuel que al año siguiente el mismo tipo vocinglero, con la misma caseta, se plantó otra vez en La Feria de Linares. Tan sólo había una variación; el cartelón y los gritos de reclamo eran como siguen: «¡Juanita, como Dios la trajo al mundo!». Ni qué decir que todo fue como la primera vez, que los que salían animaban al resto de parroquianos, y que mi abuelo, al igual que otros tantos incautos, acabó sacando su entrada. En mitad de la caseta había un pesebre improvisado, una mula vieja y un letrero con su nombre, Jua…
La Feria ‒es ley de vida‒ iría cambiando poco a poco. Como si de vasos comunicantes se tratara, las casetas, las atracciones, La Feria en sí, acabó por reabsorber todo lo que la caseta Benidorm fue perdiendo a mitad de los 80, años en los que pasó de alternar el Olimpo de la canción melódica ‒Julio Iglesias, Al Bano, Raphael, Camilo Sesto, Demis Roussos‒ con los pioneros de la modernidad ‒La Unión, Barón Rojo, Triana, Ramoncín‒, además de el Fary, por supuesto, para pasar de esto a un abrupto silencio.
Linares encajó bien la pérdida. Tanto así que en los 90 La Feria de San Agustín llegaría a su apoteosis, dando inicio a un periodo continuado de éxito que como contrapartida traería consigo la necesidad de una nueva formulación y un nuevo espacio. Se acometió, por tanto, la construcción del recinto ferial.
Desde entonces los gustos y el concepto de ocio de los linarenses ‒de los más jóvenes, me refiero‒, iría discurriendo por un camino paralelo al del resto de España. Si aplicamos esto al presente tema, estaría tentado a decir que nuestra Feria fue tragada por un agujero negro ‒uno que involucra a un adjetivo numeral ordinal y a una especie arbórea generosa en la obtención de resina‒. Cuentan con la predilección absoluta de las féminas; no hay competencia posible. Algunas casetas ya han dimitido; el resto se lo piensan mucho, pues saben que es competir contra un monopolio, y normalmente las migajas no dan para cubrir costes.
No exagero. Pocas cosas han quedado al margen de este ambiente… no sé cómo calificarlo: latino, reggetonero, ¡qué sé yo!, que hoy por hoy marca hasta el ritmo del pasacalles de La Feria, los antiguos Gigantes y Cabezudos.
Por cierto que aquéllos, los Reyes de la Baraja, han vuelto a desfilar tras varias décadas de excedencia. Ha sido una reivindicación popular. Grave error. Porque las batucadas, las charangas carnavaleras soplando sones del Caribe, los altavoces excretando reggetón, son a los cuatro monarcas lo que es Spiderman a la recogida de ajos. Están fuera de sitio, y pasan mucha vergüenza, aunque no lo digan.
Pero más vergüenza pasaríamos algunos linarenses si en un futuro, los máximos exponentes de bastos, espadas, oros y copas, ya embadurnados de esta culturilla y rebozados en narrativas intrusas, mantuvieran el siguiente coloquio en mitad del pasacalles:
Rey de Espadas: Qué lo qué.
Rey de Bastos: Ya tú sabes.
Rey de Oros: Ya ta qui la vaina esa de La Feria, bro.
Rey de Copas: ¡Comensó la gosadera!
Así acabarán los administradores del azar y los misterios arcanos de antaño. Pido, pues, su retorno al almacén. Lo pido por coherencia. Por esa nefasta coherencia que es lo máximo a lo que puede aspirar una sociedad que ni siquiera ha sabido heredar su propia cultura.