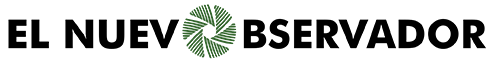El exuberante Fragonard alumbró, allá por la segunda mitad de un recargado siglo XVIII, una obra maestra conocida como «El columpio». En ella se plasmó, en un entorno tan sombrío como frondoso, el momento preciso y efímero de secreta complicidad entre dos jóvenes amantes en medio de un triángulo amoroso y en presencia del marido, para quien pasa inadvertida la realidad de la escena sobre la que discretamente avisa Cupido y que, sin embargo, sí pone en guardia al perro, que es símbolo de fidelidad.
Ella se muestra complacida en un momento álgido del balanceo cuando pierde uno de sus zapatos, que lanza al aire como si fuera un juego, por complacer al mozo o por la simple inercia del movimiento. Mientras, su amante, recostado tras un arbusto y oculto —que no a salvo— del marido, pasa olímpicamente del zapato y estira el brazo hacia su objetivo, parece que apartando de sí el follaje, para poder observar mejor las intimidades que la joven deja al descubierto con el movimiento que el vaivén del columpio provoca en su falda y su lasciva despreocupación consiente.
Esta escena sublime contiene una rica panoplia de contrarios —ocultación y revelación, esfuerzo y relajación, traición y lealtad, distracción y enfoque—, pero hay un principio rector que subsume a los demás y es el deseo, en la forma de un impulso irrefrenable que empuja a la imprudencia para obtener lo que se anhela; y es en este punto donde aflora un paralelismo singular con la escena en la que nos ha situado Sánchez con su Ley de Amnistía. El presidente del Gobierno ha creado un escenario incierto y peligroso —el entorno sombrío y frondoso— que lo es tanto para la Nación española como para su Carta Magna, en tanto que amenaza su «indisoluble unidad».
Se ha terminado rindiendo al todavía prófugo Puigdemont el perdón del Estado para sí y para toda una casta de colaboradores necesarios a cambio de un puñado de votos, en una Ley de Amnistía que no deja de ser un zapato lanzado al aire y que, contra la propaganda oficial, profundiza en la discordia favoreciendo a quienes la crearon y alimentaron. Así es como cumple Sánchez su parte del trato y, a cambio, recibe —con matices— el apoyo siempre voraz de Junts y del separatismo y, por extensión, de la inflamable amalgama de la que se ha rodeado y en la que se apoya para gobernar.
Puede que esto le permita seguir alimentándose del poder para continuar debilitando a la Nación sin atreverse aún a rematarla; como un parásito depaupera al huésped que lo alimenta antes de causarle la muerte. «Me felicito» decía un autocomplaciente Bolaños, ministro de Presidencia. Es «necesaria, pero no suficiente», responde Puigdemont.
Es evidente que el equilibrio sobre el columpio es más que peligroso, pero la retórica gubernamental alimenta una ficción débil, infantil y empalagosa. Igual de imprudente que la dama del cuadro, como si no hubiera riesgo en la maniobra. Como si la mirada del independentismo no fuera, como la de su joven amante, mucho más larga y atrevida. O como si ignorase realmente que no hay zapato que puedan lanzarle al separatismo que lo distraiga de su objetivo.
Pero lo de los españoles es algo más complejo. Tal vez piensan o confían en que dominan el columpio con su voto y que de reojo controlan el seto oscuro tras el que aguarda el momento de su próximo zarpazo el separatismo, pero no.
La amnistía se ha cocinado contra una línea roja que estableció el propio Sánchez en campaña y de espaldas a lo que piensa una inmensa mayoría de los españoles. Como mínimo, del bloque al que representa la oposición, al que cabría sumar una parte de los propios votantes del PSOE que se sienten hoy seriamente estafados; la oposición dura, porque sucede que la oposición blanda fija discontinua nos debilita cada vez que hace y hasta cuando no hace y tiene no poca responsabilidad en lo que afecta a la debilidad de la Nación y del sistema constitucional.
El «poder constituyente» —el mismo que paga impuestos, respeta las leyes y responde de sus errores con su honor, su libertad y su patrimonio—, ha reaccionado con movilizaciones masivas de rechazo a la amnistía en la capital y en toda España y con protestas diarias en Ferraz. Y se les está gritando desde el columpio que sigan empujando, que son los pagafantas del engaño que perpetran otros.
A mayores, incluso el Poder Judicial se ha pronunciado —unánimemente— en contra de la amnistía y del ataque a la división de poderes. Como el niño alado y el noble animal del cuadro, se ha dado la voz de alarma y se ha combatido el trampantojo en todos los frentes posibles: en las Cortes Generales, en Europa, en los Tribunales y al lado de los españoles en la calle. Y pese a todo, Sánchez y Puigdemont, el PSOE y Junts, el socialismo y el separatismo —como los amantes— han sabido, de momento y mal que bien, abrirse paso hacia su objetivo.
Realmente, no parece que haya venido Sánchez a darle la puntilla a España, aunque bien pudiera conseguirlo como una probable consecuencia de sus actos. El asunto es más bien saquearla, degradarla y arrastrarla miserablemente por el fango al más puro estilo bolivariano para hacerla irreconocible y poder descuartizarla después y transformarla en otra cosa, que es en lo que están desde que activó Zapatero el proceso hace ahora veinte años y que no quiso revertir Rajoy pudiendo hacerlo.
Una concurrencia de acciones y omisiones que ha sumido a la Nación en una debilidad sistémica que le impide ser ya eficaz en su defensa frente a los enemigos de dentro y de fuera y frente a las turbias sinergias de los unos con los otros.
Entre todos, se han trabajado el impredecible catalizador del cambio que es la demolición del Estado de Derecho. Un caldo de cultivo que permite a los interesados entregarse a la construcción de un régimen bien distinto, que es una senda conocida por la que ya hemos visto transitar a Venezuela. Este es el columpio de Sánchez.