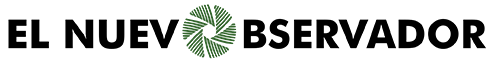Domingo era un niño inquieto, curioso por naturaleza y, cuando yo era una niña, incluso me llegaba a resultar molesto. Los pocos años que nos separaban se convertían en una distancia importante cuando irrumpía en la habitación para romper en solo unos segundos el universo que habíamos creado su hermano Dani y yo. Hoy rondará los cuarenta. Estudió Ciencias Políticas y trabaja en una consultora y, para no perder sus orígenes, montó una bodega (Castro Mendi) en una aldea de Zamora.
Nuestros padres, en ese Madrid de los ochenta, se trataban de hermanos. Juntos hemos pasado mil tardes de Cluedo, días en el Parque de Atracciones, meriendas exquisitas y mil momentos más Así que juntos crecimos y juntos aprendimos hasta que los míos decidieron mudarse a Jaén. Entonces, yo tenía 13 años. Cuando volví para estudiar Periodismo las visitas a su casa eran constantes y no eran pocos los fines de semana que me iba a dormir con ellos y salir por ahí con Dani. La última vez que nos vimos, Domingo y yo, fue el día de su boda. No recuerdo la fecha exacta, pero hace una década seguro.
Pues bien, hace una semana nos volvimos a encontrar. Fue una visita apresurada. El tiempo justo para echar un par de cigarros, abrazar a sus padres y a su mujer y para conocer a Pablo, su hijo, pero cuánta alegría. Parecía que no había pasado ni un solo día. La honestidad en el trato, el cariño y todo lo vivido, seguía allí, sin perturbarse. No eran recuerdos de la infancia, ni juventud, era real. No quería que acabase ese momento y, tras dejarlos en el coche, no pude contener las lágrimas.
Y es que hay personas que son hogar. Personas con las que acomodas en su abrazo o te relajas en sus ojos y en las que no hace falta nada especial para que todo fluya y te sientas bien. Sin artificios, sin preparaciones. Eso fue lo que ocurrió y lo que siempre ocurre con la familia Ramos-Castro. Me volvió a recordar que la vida no son las décadas que habitamos en este mundo sino los pequeños momentos que nos hacen sentir. Es a ellos a los que hay que agarrarse para continuar. Sí, la vida se compone de instantes fugaces, de momentos de calidad –porque hoy solo me voy a detener en los buenos- que nos reconfortan.
El del domingo pasado fue uno de ellos. Hoy, siete días después, me reencuentro con su hermano Dani. A él lo vi el verano pasado y sucedió exactamente lo mismo. Fue la primera vez que nos veíamos tras dos años de pandemia y la marcha de mi padre. Cenamos juntos en la terraza de mi madre. Como antiguamente, pero sin mi padre. Tras las lágrimas de emoción de los primeros minutos, nos pusimos al día y sentimos lo cerca que estábamos y que estaremos siempre porque entre nuestras familias nunca ha habido vergüenza o reparos para decirnos lo mucho que nos queremos.
Sorprende la facilidad de los encuentros y la calidez de las conversaciones. Todo sigue igual. Estás en casa. No hace falta nada más. Solo estar juntos. Las tensiones se olvidan y parece que nada malo puede ocurrir y, si pasa, pues juntos lo superamos. E, insisto, eso es vida, vida buena. Porque las distancias desaparecen, el sentimiento de seguridad ante tanta desconexión permanece. Los hogares humanos son arraigo y son verdad. El tiempo pasa, pero sabemos que esos hogares humanos están ahí. Solo con saberlo es suficiente. La vida nos regala muy poquitos a lo largo de toda nuestra existencia.
En definitiva, hoy veo a Dani y estoy dispuesta a beberme esa vida, los minutos justos que nos regale. Les aconsejo que hagan lo mismo: Agárrense a esos cachitos de vida, merecen la pena. Quédense cerca de esos hogares humanos. Solo por ellos merece la pena existir.