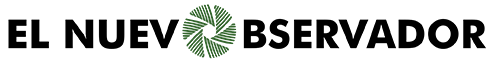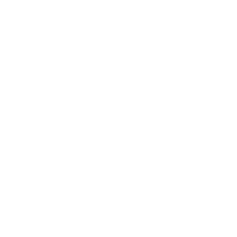No hace mucho, sólo unos días, y gracias a algunos medios de comunicación, sabíamos de algo que sólo podemos considerar como dramático. Su naturaleza es tal que lo convierte en doblemente grave –lo es por sí mismo, y también por la poca importancia que se le ha dado–.
España, nuestra sociedad, puede atribuirse un dudoso mérito, y es que según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de Naciones Unidas, somos el país donde se consume más benzodiazepinas. En concreto, se estima que por cada 1000 habitantes se consumen 100 dosis diarias de ansiolíticos, sedantes o hipnóticos, usados para el tratamiento de la ansiedad, el estrés, la depresión, etc. Esto supone una ingesta de ansiolíticos superior a la de Reino Unido y Alemania juntas, y asimismo por encima de una de las mecas del histerismo, el país sin nombre, Estados Unidos, algo que sorprende aún más si consideramos sus más de 330 millones frente a los apenas 47 millones de habitantes patrios.
La información proporcionada por JIFE contiene también un detalle que funciona como agravante; los datos son del año 2019 y anteriores a la pandemia, por lo que podemos deducir que la propia enfermedad, el confinamiento, los fallecimientos, la posterior crisis económica, así como la actual guerra y las amenazas apocalíptico-Putinianas, se sumarían a la zozobra de este barco a la deriva que es la salud emocional de los españoles.
Dicho esto, nuestra curiosidad se dirige pronta a un mismo punto: cuál es la causa, de qué nace esta epidemia de desánimo y turbación. Hay que considerar que, si bien cada individuo lo vive de manera única y personal, tampoco resulta posible que cada caso pueda responder a un motivo diferente. De modo que, al final, el rango de posibilidades debería reducirse a varias, como las causas económicas, motivos personales –salud, baches emocionales, etc.–, la tensión en el trabajo o tendencias a la inestabilidad en un sentido patológico. Y no obstante, ¿no sería esto reducirlo a una suma fortuita de causas coyunturales? ¿No habría acaso algún desequilibrio de fondo, dada la magnitud del drama?
Si algo caracteriza nuestra época es el valor que damos a la felicidad, un valor per se, para cuyo logro cualquier obstáculo puede y hasta debe ser removido. Hoy, cada uno de nosotros, y de ser nuestro deseo, tendría la posibilidad de cambiar de ciudad, de trabajo –al menos en teoría–; variar la opinión, así como expresarla libremente; cambiar de pareja –ni siquiera los hijos son impedimento–, de vivir acorde con cualquier orientación sexual –incluso el cambio de sexo a través de la cirugía–; también la elección de creer o no creer, cambiar de religión, o si alguna de las tradicionales nos parece algo rígida elegir una espiritualidad más desdibujada –podemos descargarnos casi cualquier versión de los repositorios de La Nueva Era–.
Podemos, en definitiva –y perdón por la expresión–, tunear nuestra identi-dad hasta en el más mínimo detalle, ya sea interior o exterior, pues de andar muy disconformes con nuestro aspecto contamos con el auxilio de la cirugía estética, los tatuajes, injertos capilares, tintes, gimnasio, lentillas, maquillaje, así como otras diversas herramientas de falsificación.
Y no obstante rebosamos infelicidad. Se diría que lo que nos parecía que era el destino, un horizonte sin fin en que la libertad tomaba mil formas, infinidad de colores, aromas, nombres y adjetivos, y en el que pasara lo que pasara siempre habría una “bola extra”, no fuera si no un trampantojo en el que nuestras aspiraciones y anhelos más íntimos se estrellaran una y otra vez con una obstinación suicida. Tal es la ceguera que empezamos a tener sospechas del culpable; siempre el muro, jamás las carencias internas.
Hasta este espejismo de subjetividades estériles y voluntarismo, hasta aquí llegamos a través de varias décadas de cambios no poco profundos. Conquistamos libertades, cambiamos de valores, dejamos viejas costumbres en favor de otras, nos fuimos desligando de algunas tradiciones –de todas, en la gran urbe–; modificamos el ritmo de la vida, la cadencia del habla, trufada ahora de novísimos términos útiles para la descripción de un mundo que se nos coló por un nuevo marco moral. Pero, ¿no será que en toda esta mudanza se nos quedó traspapelado algo? Porque todo se hizo en pos de la felicidad, y la otrora vitalista y pasional España se asemeja hoy a un galeón que llevan los vientos del descontento y la depresión. ¿Qué nos falta entonces? ¿Alguna sutileza? ¿Pero tan sutil, tan sutil, que no se halle siquiera en la complejísima y eficaz fórmula de la benzodiazepina?