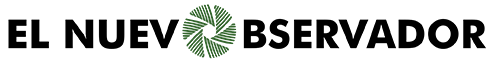Atónitos, aturdidos, zurumbáticos, patidifusos…, faltan las palabras para describir el estado en que nos hemos quedado al contemplar, en tan breve periodo de tiempo, dos de las hazañas más dementes de los últimos años, y eso que en este capítulo no vamos precisamente cortos.
En el caso que nos ocupa hay algo que vincula a ambas sandeces, y es precisamente su autoría, el que hayan sido perpetradas por sendos colectivos ecologistas.
Primero fue en Melbourne, Australia; dos activistas de Extinction Rebellion posaban sus manazas llenas de pegamento –mejor hubiera sido Nocilla, por coherencia intelectual– sobre el cuadro ‘Masacre en Corea’, de Picasso, expuesto en la Galería Nacional de Victoria.
Ocurrió el pasado 9 de Octubre. Días después, el 14 de este mismo mes, otro par de espontáneos derramaban sopa de tomate sobre ‘Los Girasoles’ de Van Gogh, en la National Gallery de Londres. Lo hacían en nombre de Just Stop Oil, grupúsculo de un pelaje similar al otro.
La periodicidad de ataques de este tipo, especialmente alta desde el siglo pasado, ha hecho obligatorio que se instalen cristales protectores sobre las obras de los grandes autores, gracias a lo cual no hay que lamentar ningún daño.
De esta nueva moda cabe señalar una curiosidad, y es que estos colectivos –cohesionados por la exaltación y cierta chaladura–, no son tan tontos como parecen. ¿Por qué, si no, habrían pasado de poner sus manos pringosas en ‘La Primavera’ de Botticelli, en la Galería de los Uffizi, a atacar dos iconos de la modernidad? Admitamos que el Quattrocento italiano nos queda tan lejos como esas décadas en las que no era posible superar la secundaria sin ciertas exigencias, de lo que resulta que la suerte del tal Botticelli, desconocido hoy por el gran público, nos deje más bien fríos, pichí pichá.
Muy distinto es lo que ocurre al invocar los nombres de Van Gogh o de Picasso, reconocibles a priori por el espectador ocasional de concursos como Pasa Palabra, pero figuras esenciales sobre todo para esa fauna urbanita de gafas de pasta, barba canosa, universitarios, trabajo de oficina, una pose pseudointelectual en la que destaca su capacidad de tolerar el Jazz, con mucha opinión, de esa muy retwiteable y muy Pop, que es precisamente lo que esperan dichos colectivos, que éstos últimos y cualquier otro pongan en circulación sus memeces, ora señalando con el dedo acusica, ora entonando el mea culpa.
La mayor prueba de que, como decimos, el ecologismo ha ido afinando la puntería en sus actos de protesta, la vemos en la repercusión obtenida: de la más que discreta con el atentado de Florencia, a copar los mass media en menos de una semana.
Pero, ¿decíamos algo de la culpa? La transferencia de la misma que hace esta generación es digna de un estudio psicoanalítico, y es que la totalidad de estos justicieros sociales ni siquiera pueden evitar cumplir punto por punto los crímenes contenidos en el delito de Lesa Ecología: usar vehículo propio y no transporte público, volar en avión en vacaciones, consumir plásticos o textiles sintéticos cuyos tin-tes son contaminantes, etc.
Contradictorio, ¿verdad? No tanto cuando comprobamos que esta ingeniería social de última hora no alude a lo racional. Su modus operandi es la apropiación de una causa –algunas tan loables como la conservación del medio ambiente–, cohesionar a sus adeptos y luego deslizar una contrapartida, reducida a una respuesta emocional. Es lo que se busca con estos ataques, asociar el impacto de la imagen a un simple eslogan –material chatarra para redes sociales–, algo que queda muy lejos del debate crítico que merecería la causa. En el caso que nos ocupa se podría reducir al presente aforismo: «La Humanidad destruye el Ecosistema, por tanto merece su destrucción», lo que se simboliza atentando contra la obra más sublime del hombre, el Arte.
Señores activistas, ¡déjense de estafas! Porque el engaño no es meramente emocional; también es un atropello a la lógica. Saben perfectamente qué terreno pisan –países occidentales en los que la reducción de emisiones ya es un dogma incorporado a la política– y que en breve estarán otra vez en la calle dando la murga. De intentar una protesta parecida en los países verdaderamente contaminantes, que curiosamente suelen ser los que tienen el contador de garantías democráticas a cero o por debajo, el ataque contra el patrimonio lo pagarían los siguientes 97 años de su vida ensayando coreografías de “Thriller” en el patio de la trena.