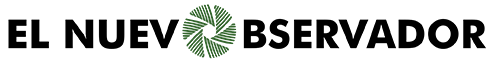Europa tiene un problema realmente serio con la inmigración y los desafíos de todo tipo que plantea. Tanto es así, que no sería posible entender plenamente el crecimiento del bloque conservador y patriótico que se prevé en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, sin considerar el flujo migratorio ilegal y a gran escala que está padeciendo el viejo continente y sus inevitables consecuencias.
Aunque los europeos y especialmente los españoles estamos, por nuestra propia historia, muy familiarizados con los fenómenos migratorios, a nadie se le escapa que la inmigración ilegal que está absorbiendo Europa está produciendo un impacto grave en nuestras sociedades y las está transformando a un ritmo sin precedentes.
Problemas como la utilización de la inmigración como medida de presión dirigida contra España o contra la Unión Europea; el peligro de que puedan acceder a Europa los denominados «perfiles de alto riesgo»; el concurso de las mafias del tráfico de personas y sus redes de colaboradores necesarios; la suculenta fuente de ingresos para los países de origen en que se están convirtiendo las remesas que envían los migrantes desde Europa, junto con las inversiones a que se comprometen los Estados Miembros o la Unión Europea para tratar de relajar la presión migratoria; las potenciales amenazas a la seguridad alimentaria o a la salud pública; y la posible falta de sintonía entre los intereses de la Unión y los intereses de los Estados Miembros, que también se observa en el siempre polémico «mecanismo de solidaridad» —cuotas de redistribución o aportes para la gestión fronteriza— obligan a abordar la cuestión migratoria desde una doble perspectiva: una prioritaria, que es la irrenunciable estrategia nacional que debería velar por los intereses de España y de sus aliados, y otra concomitante, que es la estrategia propia de la Unión Europea que debería velar por los intereses de todos los ciudadanos de la Unión.
Los cruces fronterizos ilegales que sufren los Estados Miembros de la Unión Europea y los países asociados al espacio Schengen —que acaba de ampliarse con Rumanía y Bulgaria—, se producen por las rutas migratorias del África occidental, del Mediterráneo occidental, central y oriental, de los Balcanes occidentales y de las fronteras orientales terrestres junto con la ruta —generalmente de salida hacia el Reino Unido— del Canal de la Mancha.
Si durante el año pasado soportó Europa un mayor flujo migratorio por la ruta del Mediterráneo central, en este primer trimestre de 2024 la presión migratoria se ha desplazado dramáticamente hacia la ruta del África occidental (Islas Canarias); y es que, en lo que llevamos de año, habrían entrado ya ilegalmente en suelo europeo solo por el Mediterráneo 40 966 personas, de las cuales 16 156 (un 276,9 % más que en el mismo periodo del año anterior) corresponderían a España, donde el protagonismo recae absolutamente sobre el archipiélago canario que, sepultado en pateras y cayucos, habría sufrido la friolera de 13 115 (+502,2 %) desembarcos ilegales, según los datos de Acnur y del Ministerio del Interior.
Por tanto, el flujo migratorio ilegal sobre Europa continúa y no hay absolutamente nada en el horizonte geopolítico que permita albergar la esperanza de una relajación suficiente de las dinámicas migratorias que nos afectan —más bien al contrario—, aunque se ha puesto en marcha un cambio en las normas de la Unión Europea sobre asilo e inmigración que aplicará íntegramente a partir de este mes de abril. En cualquier caso, tendremos la oportunidad de rectificar las políticas migratorias —y otras muchas— de la Unión a partir del próximo 9 de junio con las elecciones al Parlamento Europeo.
A priori, frente a un asunto de semejante magnitud se observan varias opciones bien diferenciadas en lo que a políticas migratorias se refiere. Unos optan por agravar el problema, como hace en España el socialismo rindiendo las fronteras, alimentando el efecto llamada, promoviendo las recetas de un globalismo que atenta contra los intereses de España —y de Europa— e importando el mismo caos multicultural e ingobernable del que ya se lamentan Alemania, Francia o Bélgica y ante el que parece haber sucumbido ya Suecia.
Otros juegan al engaño, haciendo como que se está actuando o se pretende actuar sobre el problema, que es esa ciénaga propagandística en la que también —y tan bien— se reconoce a los populares, que juegan a copiar aquí cuando les interesa la formulación dicen-que-populista de los que denuncian esta y otras cuestiones para luego hacer otra cosa en Bruselas, donde mantienen una coalición de facto con quienes alimentan el problema, votando lo mismo que la izquierda la inmensa mayoría de las veces.
Afortunadamente, cada vez son más los españoles que han descubierto el trampantojo y ya no creen en el engaño. La opción más prometedora aquí sería la de quienes tienen la voluntad política de coger las riendas y embridar este problema junto con otros previos como el declive demográfico, cuyas soluciones habrán de venir necesariamente coordinadas, que es —obviamente—, la clave del asunto.
Y esta voluntad de trabajo integral en la dirección apropiada, lejos del buenismo ingenuo y devastador de las élites, es hoy una batalla que parece librar en exclusiva ese bloque conservador y patriótico que está en auge en Europa y que puede provocar ese cambio tan necesario en las políticas de la Unión.
En cualquier caso, lo que no cabe de ninguna manera es ignorar el problema y sucumbir al síndrome del estafermo, quedándonos paralizados sin ser capaces de actuar, simplemente dejándonos llevar y permitiendo así que el problema nos pase por encima y nos destroce diluyendo nuestra propia identidad.
Es lo que parece haber aceptado ya una buena parte de los españoles que sigue votando indolentemente a quienes rinden las fronteras y alimentan el efecto llamada y a quienes actúan de colaboradores necesarios de los primeros promoviendo junto a ellos un globalismo feroz y una inmigración ilegal descontrolada —que también perjudica a la inmigración legal y ordenada, por cierto—.
«Ser es defenderse», nos advirtió Ramiro de Maetzu