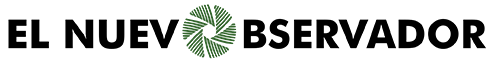Empezamos con una petición: pido al lector que me acompañe en la presente especulación. Partiremos del concepto de idiosincrasia. Conformada por el conjunto de ideas, costumbres y comportamientos privativos de un grupo humano concreto, la idiosincrasia, como producto histórico que es, significa una tendencia característica en el obrar. También, el que un evento, produzca una reacción predeterminada, si funciona como estímulo para el núcleo sensible de un grupo social concreto. Pero mejor verlo con un ejemplo.
Consideremos sendos hechos luctuosos ‒y coincidentes en su esencia, el terrorismo‒, en dos sociedades como son la estadounidense y la española, concretados en el 11S y el 11M. Más allá de su mayor o menor veracidad, el relato suministrado a cada sociedad resulta, en gran medida, una exposición poco disimulada de la misma.
Así, en el caso de la potencia atlántica, tanto la localización ‒World Trade Center, Pentágono‒, como la escenificación del ataque ‒efectos especiales, diríase‒, nos remiten al lenguaje con que mejor se desenvuelve la sociedad yanki, el del cine. El apocalíptico derrumbe de ambos rascacielos puso al pueblo americano frente a la misión para la que se cree predestinado: salvar el mundo mediante la Pax Americana. Era necesario, porque el enemigo remoto se acabó manifestando primero en Afganistán. Es su aspiración mesiánica, tantas veces mostrada en las fantasías hollywoodienses, su género narrativo por excelencia. De modo que podemos afirmar la concordancia tanto esencial como formal entre la catástrofe y la narración cinematográfica.
En cuanto al 11M, y siendo la española, sobre todo, una sociedad esencialista, es obligatorio reparar en los protagonistas. No tanto por lo que hacen, sino por lo que son. Finalmente nos queda que los cerebros del atentado más complejo perpetrado en Europa son los pelanas de Lavapiés, dedicados al menudeo de droga, más luego aquellos que acabaron en el banquillo de los acusados, una cohorte de confidentes policiales. Sombras de un relato lumpen, que al materializarse resucitan a aquellos gandayas, Rinconetes, descuideros, Lazarillos, Chiquiznaques y barbajanes que parió un género literario únicamente español, el de la novela picaresca.
Es verter el trauma en un molde reconocible y asequible para la sociedad víctima, un contexto narrativo en el que encajen los soplones, trapicheos e irregularidades varias. Sobra, casi, decir, que la combinación de aquellos hechos ‒la amenaza de un elemento exógeno, el terrorismo islámico‒, con lo que se dijo de ellos, dio como resultado lo que se esperaba de cada país: unidad y guerra exterior en Estados Unidos, y aquí las sospechas que derivaron en debilidad y división interna.
Llegados a este punto, podemos aventurar la siguiente afirmación: toda sociedad se halla dispuesta a sentirse aludida por las catástrofes que reconoce como propias, siendo su absorción y su somatización una reacción idiosincrática. Pero… ¿cabe aplicar estos razonamientos a un periodo histórico y político concreto?, ¿y a una institución?
Estos días, precisamente, vemos en qué forma un escándalo rodea la figura del rey emérito. La restauración monárquica, en la persona de Juan Carlos I, es indivisible del Régimen del 78 ‒la corona no puede sostenerse ni existir fuera de él‒, de modo que esta euforia informativa que daña a la institución resulta al menos curiosa.
Y resulta así por su coincidencia con el declive manifiesto de una democracia que nació renqueante, y que agoniza abundando en sus taras congénitas ‒corrupción, politización de la justicia, descrédito de las instituciones y un sistema electoral asimétrico, artificialmente hinchado en las regiones eternamente insatisfechas, triquiñuela sin la cual no sería posible mantener un estado bajo continuo chantaje, que es de lo que se trata‒. En este contexto, con la sumisión de un Gobierno dubitativo con la corona a unos socios abiertamente republicanos ‒rendición n que remueve hasta lo más básico del sistema, amnistías mediante‒, se airea lo que antes era una cuestión de Estado, los continuos traspiés del hoy emérito.
Fruto de desavenencias familiares de la entonces amante, Bárbara Rey, y de una filtración sin determinar, en pocos días se han juntado fotos y audios del amorío ‒evidencias probatorias, a la vez que instrumentos de la “presunta” extorsión ejecutada por la vedette circense a nuestro campechano Jefe de Estado de entonces‒.
Entre todas las fotos ‒hechas inadvertidamente por el hijo de la totanera‒, destaca una que bien podría servir de epítome ilustrada del tambaleo monarquía-democracia. El rey mira con arrobo a la mujer, que se dispone a abrir una botella; todo muy borbónico, como una alegoría de los pecados de familia: el escote, la amante, el vino; pero al fondo domina un plano duro, de ladrillo visto, una concesión a lo bocadillesco, a lo común e igualador de la democracia.
Esta impúdica exposición de lo que siempre nos han estado ocultando tiene el don de la elocuencia. Recuerda, incluso, al tropezón versallesco. Sea como sea, la imagen se postula como candidata a foto finish del Régimen del 78. Aunque seguramente vendrán otras mejores.