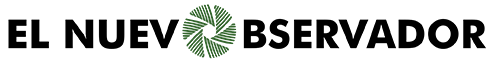Me permitirán que me tome una pequeña licencia, y es que a pasar del título, el presente artículo no versará sobre esta guerra que ha pasado a ser el nuevo Covid.
Su omnipresencia televisiva ya nos da una visión más o menos parcial y aproximada del conflicto –parcial, pues somos parte interesada, acaso un sucedáneo de retaguardia ucraniana; y aproximada, porque aunque el drama de la relación histórica entre Rusia y Ucrania es más de lo que nos cuentan, la salvajada del último acto, simplificadora y brutal, nos ahorra entrar en sutilezas bizantinas–. Trataremos, pues, de la sombra que la verdadera guerra va dejando tras de sí, la guerra económica sostenida principalmente por Europa y Rusia.
Del boicot, que asombra por su prontitud y consenso y casi siembra la sospecha de que Occi-dente esperaba la ocasión, empezamos a resentirnos nosotros mismos. Supone comenzar una lucha que consiste, principalmente, en romper lazos creados previamente.
Y la empezamos así, como muy alegremente, confiados en que la victoria sería rápida, casi sin advertir que el ganador debía aglutinar un par de cosas: una sociedad predispuesta a las privaciones y que cuente con lo más básico para el funcionamiento de la economía.
Lo primero está por ver, aunque es fácil sospechar qué ciudadanos están más acostumbrados a apretarse el cinturón sin rechistar; de lo segundo tan sólo un apunte numé-rico: el 40% del gas natural que importa la Unión Europea procede de Rusia. La batalla comercial se tendrá que dirimir por tanto en el medio y largo plazo, y lo que parecía en un principio va tomando una forma nueva y desalentadora.
Por la puerta que ha abierto esta guerra se nos acaba de colar el primer ogro, el aumento del precio de los carburantes. Se suma a unos precios que ya venían siendo altos, y en la medida en que el gas se ha convertido en sustitutivo del carbón para producir energía, también influye en el aumento de la factura eléctrica.
Ahora permítanme que haga un ejercicio de desmitificación: el ogro no es tan fiero como lo pintan. Buena parte de la factura eléctrica y del precio de los carburantes son… ¡impuestos! –un 60% en la factura eléctrica, y un 52 y 48% de cada litro de gasolina y gasóleo respectivamente–. Es decir, el miedo dura lo que uno tarda en bajar tributos, que es lo que han hecho países como Irlanda, Portu-gal, Italia, Polonia, Reino Unido o nuestros vecinos franceses.
En general toda Europa, menos España, que persigue una especie de bendición continental para arreglar lo que cada cual ya ha solucionado de puertas para adentro, de suerte que finalmente hemos llegado al punto en el que estamos: supermercados desabastecidos o con productos que escasean, ganaderos que carecen de alimento para el ganado y ya no envían leche a una fábrica que ha dejado de producir; obras paradas porque ya no entra material, fábricas detenidas por falta de componentes, pescadores sin faenar, y la industria agroalimentaria abocada a la parálisis –todo lo que poco a poco va ocasionando la huelga de quienes conectan tantos sectores, los transportistas, esenciales en cualquier país–.
Esta inacción del Gobierno empieza a ser un misterio. Máxime tras el cambio de criterio res-pecto al Sáhara, principal escollo en las relaciones poco amistosas que Marruecos mantiene con Argelia, casualmente nuestro principal proveedor de gas.
Qué hay detrás de esto, cabe preguntarse. ¿Improvisación? ¿Son carambolas para que Pedro Sánchez pueda ir ganando tiempo? ¿Se oculta algún designio secreto tras esto? Nadie, ni sus socios de gobierno –Pablo Echenique ya ha pedido mayor celeridad en la toma de decisiones–, parece comprender al presidente del gobierno.
Ocurra lo que tenga que ocurrir, esta crisis está siendo un golpe de realidad para muchos y en muy variados aspectos. Llamativo es que Alemania, abanderada del ecologismo y de la transición a un modelo energético no contaminante, se haya convertido de improviso en el país con la mayor emisión de Co2 de Europa. Se está sustituyendo el gas ruso por la quema de carbón.
Cae así la quimera de la transición energética, objetivo legítimo para las economías desarrolladas, capacitadas para grandes inversiones y que cuentan con la tecnología necesaria. Pero antes es preciso otras cosas, como una implantación paulatina y no depender, mientras tanto, de suministradores que puedan llegar a ser agentes desestabilizadores. Es necesario, ante todo, la soberanía energética, y a partir de ahí una fórmula de combinados en la que la energía contaminante vaya decreciendo poco a poco. Para logar el objetivo, como estamos viendo, se hacen forzosos otros cálculos –también los geopolíticos–.