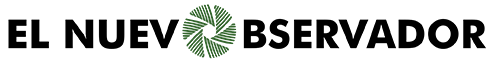El sistema de financiación singular para Cataluña que han acordado el PSC y ERC con el plácet del Gobierno puede ser un auténtico desastre para España. Un peaje demasiado alto que, además de ceder la recaudación de los tributos y su gestión integral, pretende someter su aportación al común y la obligada solidaridad con otros territorios a ese nuevo principio ventajista de ordinalidad que no existe en el sistema de financiación vigente, que atenta contra lo común y que pone en jaque otros principios como la igualdad o la solidaridad interterritorial.
Además, perjudica seriamente a Andalucía y no puede contemplarse más que con preocupación desde una provincia como la nuestra, tan hambrienta de inversiones. Las comunidades autónomas se han dado cuenta muy rápido del perjuicio que les supondría y han entonado algo que se parece mucho al «qué hay de lo mío».
Sin embargo, no veremos a ninguna comunidad autónoma de las que ahora se quejan explicar para qué ha servido la financiación que han venido recibiendo del Estado muy por encima de lo que en ellas se recauda, porque hemos visto engordar todas las taifas con eficacia pero converger con las más ricas parece que no y, claro, eso lesiona mucho los argumentos. Una negociación es un reto difícil en el que intervienen muchos factores y diversas consideraciones, entre ellas cuáles son la mejor y la peor alternativa a un acuerdo negociado.
Cuando las partes tienen líneas rojas, el fracaso puede ser una mera posibilidad, pero romper una negociación también puede llegar a ser una obligación o un imperativo cuando las pretensiones de una parte violenta los límites que la otra tiene definidos. El problema viene cuando una parte lo quiere todo y la otra no tiene definida más línea roja que la de que fracase la negociación y, por tanto, se vea en la necesidad de conceder más de lo que debe, para lograr a toda costa sus objetivos.
Este es el escenario que tenemos —y tememos— cada vez que el PSOE de Sánchez o alguna de sus sucursales autonómicas se sienta a negociar con sus socios de Gobierno, da igual el asunto: no hay más línea roja que la de fracasar en la negociación porque el fracaso atenta contra sus intereses, dificulta el relato y complica su permanencia en el poder.
Los necesita y, por eso, el separatismo catalán no es que tenga frente a Sánchez —o frente al inaudible Illa— una mayor capacidad negociadora porque tenga una ventaja; es que está disfrutando de una oportunidad única: un campo abonado para desplegar esa voraz exigencia sin límite que a cada concesión compromete más al Gobierno, debilita más al Estado y perjudica más a los españoles.
La verdadera singularidad de Cataluña es que su exigencia sin límites tenga concesiones sin fin; que depredar el Estado, no haya encontrado aún una brida definitiva; que secuestrar permanentemente el debate público en Cataluña, obtenga su premio siempre; que a cada nueva pretensión del separatismo, se regalen mejoras sucesivas para seguir ampliando el insaciable horizonte de exigencia y alimentando la construcción de esa enajenada ficción nacional con un estatus singular que también alcanzan en diferido esas otras compañeras de viaje de las que pretende diferenciarse, porque hay tantas singularidades como autonomías y para todas ellas un marco constitucional.
El acuerdo del concierto económico para Cataluña es injusto en origen. Lo es respecto de los territorios, porque el agravio comparativo con el resto de las comunidades autónomas es flagrante; y lo es también respecto de los españoles, porque el dispendio concedido a Cataluña sería posible solo a costa del esfuerzo de todos los demás.
El pacto no encuentra una justificación razonable porque no obedece a criterio técnico alguno, sino a un elevado precio político que ha decidido satisfacer quien negocia sin líneas rojas porque ya pagamos las consecuencias los demás en diferido, que se nota menos, a cambio de un apoyo que nace ya caduco, sepultado por la próxima exigencia de una lista interminable.
Además de exceder el marco constitucional, semejante privilegio fiscal podría tener no pocas consecuencias y ninguna buena. Aumentaría la deuda pública y supondría una mayor carga impositiva para los españoles. Socavaría la financiación estatal de servicios públicos esenciales, lesionando la calidad de vida de los españoles provocando grandes diferencias regionales. Debilitaría el principio de solidaridad interterritorial, perjudicando al resto de las comunidades autónomas; el agravio comparativo las empujaría a una escalada hacia la búsqueda de acuerdos bilaterales y conciertos propios que anularían esa singularidad a la que el acuerdo catalán aspira.
Dañaría igualmente la cohesión del sistema tributario estatal y supondría el inicio de su atomización y desmantelamiento. Generaría espacios para la evasión fiscal al tiempo que dificultaría la lucha contra el fraude y multiplicaría las dificultades administrativas, el gasto público y los conflictos de coordinación. Así se desprende de la experiencia con otras singularidades de menor impacto económico sobre el conjunto, como las haciendas de la comunidad autónoma del País Vasco y de la comunidad foral de Navarra.
Recrudecería la competencia fiscal entre regiones, utilizando Cataluña su plena autonomía fiscal para atraer empresas e inversiones en detrimento de otras regiones. Complacidos en el acuerdo, no parece que Sánchez haya previsto mecanismos de prevención, mitigación y defensa de los intereses generales frente a estas consecuencias potencialmente devastadoras, pero ¡cuándo ha velado Sánchez por cosa distinta que su propio interés! Y, de haberlos previsto, tampoco habría demasiada confianza en que los
resultados fueran otra cosa distinta que una nueva tomadura de pelo.
A mayores, este acuerdo de financiación, que otorgaría a Cataluña la recaudación de los tributos y su
gestión integral, va de la mano con otra serie de medidas encaminadas todas ellas a elevar la soberanía de Cataluña. Un objetivo confeso que ya sabemos en qué termina.
Este es el precio del cupo.