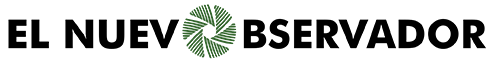Siempre me gustaron esas casillas. Estaban casi en la frontera entre el campo y lo urbano; tenían un aire colonial en un espacio insospechado para que asomasen ese tipo de viviendas. Nos citamos allí porque era su casa. La casa de quien siempre fue y nunca pagó por ello.
Todo empezó alrededor de una mesa larga. Al pensarlo hoy me recuerda a la última cena, aunque aquella fue la última mañana. Había que discutir qué hacíamos con lo que habíamos encontrado: un presunto delito. No faltaba nadie. Todos estuvimos de acuerdo: era intolerable, había que denunciar.
Pero es cierto que hubo más vehemencia en algunos que en otros. Para todos estaba muy claro y era muy fácil. Para todos menos para mí, que era el único de aquella mesa que tenía que denunciarlo.
Un proceso judicial suele ser uno de los procedimientos más estresantes para la vida de la gente; lo dicen los profesionales de la psicología. Lo confirmo: lo es.
Lo es tanto, que a mí casi me cuesta la vida. Amenazas de muerte, policía protegiendo mi casa por el riesgo de agresión, miedo, ansiedad, depresión.
Me recuperé y volví a la Ética: trato de vivir como pienso. Y desde la Ética os lo voy a decir muy claro: hoy no volvería a denunciar, y no porque no crea en la culpabilidad de quien cometió el delito; no lo haría porque hoy entiendo que lo hizo porque pudo. Porque pudo, sí, porque el poder se lo permitió, y por eso hoy están dispuestos a pedir su indulto.
Es ese poder quien tendría que haberse sentado en el banquillo, quien durante años permitió el delito, quien durante años sacaba rédito de que se estuviera cometiendo. Y dejaron de encubrirlo solo cuando dejó de ser rentable y empezó a ser molesto. La Justicia vio el delito y lo juzgó; lo que no vio, lo que no vimos en aquel momento, es que el delito también lo estaban cometiendo otros.
Los exaltados y vehementes miembros de la última cena, alineados hoy con el rentable poder, piden el indulto parcial. Y me pregunto: ¿a quién quieren engañar?
Yo francamente, ahora pido el indulto total: es lo más justo.