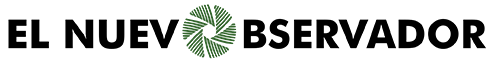En 1850, el genio frustrado de William Bouguereau alcanzó la inmortalidad. Lo consiguió en su tercera tentativa del Premio de Roma, gracias a una interpretación formidable del penúltimo círculo de aquel Infierno espeluznante que describió Dante en su Divina Comedia; un nivel reservado —entre otros— para falsificadores, impostores y perjuros.
La escena de Bouguereau tiene varios niveles de lectura, con una riña tumultuaria entre almas condenadas como inquietante decorado, un demonio alado que sonríe complacido al ver el sobrecogimiento de «Dante y Virgilio» por la contemplación de los horrores desatados; y, al fin, la escena principal con una lucha a pelo y sin cuartel entre dos huéspedes ilustres de trabajada anatomía.
En la refriega, el impostor Schicchi desata su ferocidad contra el alquimista Capocchio, a quien doblega y contorsiona hundiendo la rodilla en sus riñones y tirando hacia atrás del brazo para descubrir su cuello y clavar en él los dientes, mientras lacera su piel hundiendo los dedos entre las costillas; Capocchio recibe la brutal ofensiva de rodillas, con la desesperación de saberse derrotado y sin más defensa que un tirón de pelos.
La lava del volcán de La Palma, el barro de la riada de Valencia y el fuego de los incendios forestales en Castilla y León, Galicia, Extremadura y otras regiones, lo han arrasado todo a su paso, provocando pérdidas irreparables, destruyendo bienes materiales y segando vidas humanas, con el conflicto de competencias entre administraciones como infame ruido de fondo de la desgracia.
Muchas familias ya no tendrán un lugar al que volver, que es un drama que, en teoría, podría venirle de perlas a un poder enajenado, empeñado en destrozar todos los anclajes que hacen fuerte a una sociedad porque hacen fuerte al individuo —la familia, la patria, la fe— para facilitar su indefensión y pastoreo, por la vía cruel de esa dependencia que deviene siempre de la ruina, la soledad y el desarraigo.
Y, sin embargo, está causando el efecto contrario, hasta tal punto que no hay ocasión en la que salga el rey Felipe VI a caminar junto a los españoles —cada vez más unidos por el sufrimiento—, en la que no quede en evidencia la distancia, el abismo o la trinchera que pone el presidente de por medio para protegerse de la opinión que a sus administrados le merecen él y su cohorte inacabable de impresentables. Cuando sobreviene un desastre natural, si ha habido antes una prevención adecuada y suficiente y hay después una gestión óptima de la respuesta, los poderes públicos son capaces de minimizar su impacto.
Pero cuando la prevención se descuida o se abandona, la gestión de la respuesta es deficiente y todo se desarrolla en el Estado fallido de las autonomías, la tragedia es inevitable. Entre una situación y otra solo hay narrativa y pretextos; y tanto los relatos como las excusas siempre buscan eludir el foco fiscalizador hacia un tercero al que achacar toda la responsabilidad para eximir a quienes realmente la tienen por una obligación desatendida o atendida de forma insuficiente. O negligente.
Y para estas maniobras de distracción, el «cambio climático» y los planes que anuncia la contraparte del pepé son más útiles que la depuración de responsabilidades políticas en la prevención y en la gestión de la respuesta o que el medio centenar de detenidos y casi el triple de investigados por los incendios. Porque esto entraría en conflicto con la ampliación sin límite de esos chiringuitos que han creado en torno al clima y la naturaleza.
España está reventando su propia estadística de incendios forestales y distorsionando la europea, con las casi trescientas mil hectáreas calcinadas que nos hemos pasado este año de nuestro promedio anual entre 2006 y 2024, según las estimaciones del EFFIS; o las ciento cuarenta mil hectáreas más que en aquel otro infierno de 2022, según el avance informativo del propio Gobierno.
Los matices criminales, de haberlos, ya quedan en el limbo inescrutable de los porqués y de esos posibles planes de futuro sobre las áreas incendiadas que siempre flotan en el aire. En aquella terrorífica escena que plasmó Bouguereau están representadas las tres actitudes clásicas del bipartidismo, con el telón de fondo de la lucha por la supervivencia en la que ya nos desempeñamos los españoles, condenados por los abusos, abandonos y traiciones del sistema.
La primera es la de cruzarse de brazos ante los problemas reales de los españoles y complacerse de un sistema que ha sido corrompido hasta la médula por unos y por otros, que crea nuevos problemas donde antes no los había y que se permite el lujo suicida de disimular el progresivo agravamiento de los demás, diluir las responsabilidades y perseverar en la demolición de todo lo que importa.
La segunda es la de abrazarse sin mucho convencimiento al consenso político, en este caso ecológico y climático, pero también de seguridad, migratorio y tantos otros, que solo turba el ánimo de socialistas y populares y les obliga a amagar con una reacción cuando pone en jaque sus expectativas de poder exponiendo, frente a los ojos del mundo, la crudeza brutal de su legado.
La tercera es el circo insufrible de la confrontación política, que es una simulación para la alternancia en el poder, en la que se finge que quien aguarda su turno va dando mordisquitos, arañazos y rodillazos traicioneros a quien está en este momento en el poder, mientras este se defiende con tirones de pelo inofensivos y todo va quedando sepultado bajo el lodo o cubierto de cenizas.
Los españoles tendrán que contestar en las urnas esos abusos, abandonos y traiciones del bipartidismo con la misma rotundidad con la que Bouguereau tuvo que demostrar sus virtudes a la Academia o a no mucho tardar ya no habrá un lugar al que volver que se parezca a nada que hayamos conocido.