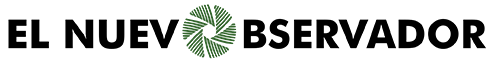«Y dijo después Caín a su hermano Abel: Salgamos fuera. Y estando los dos en el campo, Caín acome-tió a su hermano Abel y le mató. Preguntóle después el Señor a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel?, y respondió: No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Replicóle el Señor: ¿Qué has he-cho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra».
Génesis, cap. IV, vers. 8-10
Esto que acaban de leer pasa por ser la primera crónica de sucesos de la historia. Parece algo escueta, pero contiene un arquetipo, el del asesino. Poco importa si la víctima es una sola persona, varias, un grupo social o un país, el patrón parece inmutable. ¿Dónde está tu hermano? Y luego la mentira que equivale a la negación, aliñada tantas veces con la excusa: ¿acaso soy su guardián?, ¿acaso era mi responsabilidad?, ¿no sería la de otro? Es la respuesta de los militares argentinos pregunta-dos por los desaparecidos de la dictadura, en el Juicio a las Juntas: excesos propios de cualquier acción militar; es la conocida como Defensa Núremberg esgrimida por los imputados en los juicios contra el Régimen Nazi (Juicios de Núremberg), que decían actuar siguiendo órdenes, por “obediencia debida”; es la actitud de Slobodan Milosevic, expresidente serbio, acusado de asesinato y crímenes contra la humanidad cometidos en la antigua Yugoslavia, que al ser interpelado en el Tribunal Penal de la Haya se limitaba a no reconocer la legitimidad del mismo. Es el silencio de los presos etarras, que a día de hoy no han facilitado un solo dato de los más de 300 asesinatos que quedan por resolver.
Porque una vez que alguien decide que la vida ajena vale menos que su codicia, que su odio, que su deseo de venganza, lo siguiente es escurrir el bulto y ponerse a salvo del rigor de la justicia. Pasan los siglos, los milenios, sin que nada haya cambiado. Ya estaba anticipado en el propio relato del Génesis: el asesino es condenado a vagar errante por la tierra, lo que Caín considera un castigo difícil de soportar; luego manifiesta el miedo a que, siendo extranjero en cualquier parte, hagan con él lo mismo que él ha hecho con su hermano; Dios, que no quiere venganza, pone una señal sobre Caín para preservar su vida.
Hermann Hesse, tan lúcido en tantas cosas, aunque no en esto, decía en su obra Demian que aquella señal era una distinción. Es más bien una maldición –la de la deshonra pública, allá donde vaya, que convierte su vida aparentemente libre y vagabunda en la primera prisión, la de aquella señal, símbolo del peso de la conciencia–. Es la cruz de quien siendo descubierto, se preocupa por su suerte, sin haber mostrado un ápice de arrepentimiento. Es el mismo impulso mezquino de quien elimina pruebas, de quien hace desaparecer el cadáver para minorar las consecuencias del crimen. Porque su seguridad vale más que la paz de su conciencia –o lo que quede de ella–.
Hoy, la estirpe de Caín, está de enhorabuena. Es cierto que su ilustre tataranieto Putin ya apun-taba maneras, pero con lo de ahora se está cubriendo de gloria. No es un señalamiento facilitado por las circunstancias, ni la moralina del momento; la tropelía está siendo tan grande como pública. Tanto así que ha conseguido lo que parecía imposible, unificar a prorusos y prooccidentales, a toda Ucrania, una nación sustentada sobre una identidad contradictoria.
Si hay algo reseñable de este Putin –Caín de guerras híbridas y vengador del terruño, postmoderno y clásico a un tiempo– es el discurso. La invasión pretende desmilitarizar y “desnazificar” Ucrania. Deja clara su intención de colocar un gobierno afín en el territorio conquistado. Pero es un mensaje ambivalente también. Para occidente es inverosímil; para Rusia es emocional –el nazismo, en cuanto referencia a la mayor afrenta de su historia, ejerce de pegamiento social–. Nosotros, en cambio, no hubiéramos imaginado a don Vladimir aludiendo a otra cosa que no fuera la necesidad de que Ucrania fuera un país neutral.
Putin fabrica excusas para el que teme, que es su propio pueblo. De ahí primero la detención de manifestantes, la desinformación y ahora la censura. A nosotros nos despacha con amenazas. Y entre éstas está el leitmotiv del ataque nuclear. Rusia es potencia mundial; su ejercito, el segundo más poderoso del planeta. Nos desprecia y no nos tiene miedo. ¿Es éste, pues, su verdadero rostro y nos negamos a verlo? ¿Acaso, ante nuestras narices, está abonando el terreno para una infamia sin precedentes?
Rusia, con una sociedad acostumbrada por tradición a los gobiernos tiránicos, es en estos momentos la espada de Damocles puesta sobre el mundo. Su despertar, forzado por la alarma de unas sanciones económicas no vistas hasta hoy, podría tumbar al actual gobierno; pero podría también for-zar a una huida hacia delante de este Vladimir Caín Putin que no se lo ha pensado mucho a la hora de bombardear la mayor central nuclear de Europa. Quizá para él ya esté resuelto el dilema: que nuestras vidas valgan menos que su mandato. ¿Estaría dispuesto a concretar el envite de un conflicto bélico total?