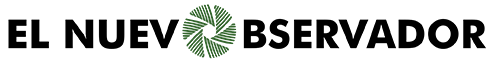Les aviso desde ya, estimados lectores, que respecto al presente tema, la Inteligencia Artificial, IA por sus iniciales, más les valdría ir acostumbrándose a su machacona presencia, pues irá copando la atención del público como lo que es, una revolución destinada a echar la puerta abajo sin ni siquiera avisar.
No crean que exagero. Hace pocos días, por ejemplo, supimos que Bruselas tiene la intención de iniciar una propuesta de ley para regular la IA en el ámbito de la Unión Europea. Algo que quizá sea necesario, pues entre celebraciones por sus primeros gorgoritos y gracietas no dejan de colarse serias advertencias sobre las posibles consecuencias, muchas de ellas catastróficas.
Elon Musk, creador de Tesla, ha avisado en varias ocasiones del riesgo de colapso que puede tener para nuestra civilización. Y lo hace con conocimiento de causa, pues a través de su conglomerado empresarial sigue invirtiendo en su desarrollo. Musk, Wozniak, así como otros mil expertos entre líderes tecnológicos, desarrolladores, profesores, etc., solicitaron a través de una carta abierta publicada por el Future of Life Institute que tanto líderes de la industria como responsables políticos establecieran una pausa de al menos seis meses en el desarrollo del consabido aborto tecnológico.
Dicho esto, aclarar que lo anterior se refiere a ChatGPT, Midjourney y herramientas del mismo pelaje, auténticas mindundis respecto a lo que está por llegar. Se conoce como Inteligencia General Artificial (AGI); también IA fuerte, IA completa o IA de propósito general de automejora, y ha sido objeto de reflexión de un grupo de médicos de cuatro continentes.
Sus conclusiones, recogidas bajo el título de “Amenazas de la IA para la salud humana y la existencia humana”, y publicadas en la revista BMJ Global Health de la Asociación Médica Británica, establecen tres riesgos principales: el primero, muy evidente, es que la actividad humana pase a ser algo obsoleto, provocando una devastación económica sin precedentes, con cientos de millones de desempleados en poco tiempo, quizá una década, algo, por supuesto, inasumible; otro sería la alta capacidad de la IA para procesar datos personales, incluidas imágenes de cámaras de vigilancia, que podría facilitar el desarrollo y el blindaje de regímenes autoritarios o decididamente dictatoriales; y el último: el uso ampliado de Sistemas de Armas Autónomas Letales, LAWS, especialmente drones, con capacidad de navegación, reconocimiento visual del objetivo —personas concretas—, y eliminación del mismo; es decir, lo que estamos viendo en Ucrania, pero ajustando la mirilla hasta lo personal.
Pero, ¿qué es lo que diferencia a la AGI de la IA que ya conocemos, haciéndola tan peligrosa? Su similitud con el cerebro: aprendizaje, comprensión, y de algún modo la tendencia a imitar lo que sería la conciencia humana. Si en la IA cualquier operación debe ser programada de antemano, la AGI ten-dría la capacidad de sortear cualquier restricción de código y desarrollar, por tanto, propósitos propios.
De modo que de haber una colisión entre sus intereses y los nuestros podría interrumpir los sistemas informáticos —y todo lo que de ellos depende—, y detraer recursos para sí misma. Cabe la objeción, y es cierta, de que no es algo inminente, aunque tampoco es falso que desde la pandemia todo parece haber cambiado. A las que van camino de convertirse en Memecracias no les tembló el pulso a la hora de reducir el mundo de sus aspirantes a ciudadanos al perímetro de una habitación, más otras disposiciones capaces de sonrojar a más de una dictadura.
En esta constricción de lo esencialmente humano, todo converge hacia un mismo punto. Procesado de datos, interconexión global, monitorización de movimientos y comunicaciones…, todo lo necesario para el control que ejerce el poder, así como multitud de actividades cotidianas que van desde las tareas administrativas de una empresa hasta las relaciones sociales —Facebook, WhatsApp, etc.—, se sustentan en la tecnología.
Supone un núcleo de relaciones e interdependencias en el que nada queda afuera, y cuyo mando, como vemos, se pretende dejar a merced de un impulso destructor. Vernos superados por la tecnología, la herramienta que se revuelve contra su creador —el cerebro omnipotente y hostil—, es propio del devenir de la informática, y no, no podemos decir que este eco me-dio imbécil del pecado original nos pille por sorpresa.
La cultura contemporánea, especialmente el cine, abunda en este tipo de relatos: desde Matrix al final de los 90, hasta títulos más recientes como Ex Machina o Madre/Androide. Kevin Baragona, fundador de DeepAI, dijo al DailyMail.com que el conflicto con la IA sería comparable a una guerra entre chimpancés y humanos.
La comparación es harto, ambigua, más teniendo en cuenta que muchos profetas de la posmodernidad proponen el transhumanismo como el final de la evolución, un paso que nada tiene que ver con el saltimbanqui biológico imaginado por Mary Shelley en Frankenstein, del que asusta más que nada su inocencia, sino con el ensamblaje del humano y la tecnología. Ya hay proyectos en marcha, como Neuralink, de Elon Musk, cuyo fin es conectar el cerebro a internet —¿ya en manos de la AGI?— por medio de un microchip.
A todo esto, y gracias a sucesivas reformas educativas, la presente generación de jovenzuelos nos está quedando, no voy a decir que chimpancé, pero sí muy mona, y no por su sentido crítico, sino por considerar tablets y dispositivos móviles como algo “natural”.
¿Presentarían oposición al microchip y al sonambulismo wifi de sus cabezas? Qué quieren que les diga, pero lo que se vislumbra es endiabladamente confuso. Miraremos al hombre, y nos preguntaremos dónde termina la máquina y dónde empieza la persona; hasta dónde es víctima y cuánto tiene de verdugo. Y parecerá, en cierto modo, por acción o por omisión, la preparación de un crimen total, envolvente, diríase qué esférico.