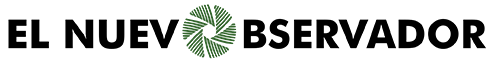El mundo contiene la respiración esta semana, a la espera de cómo evolucione la situación en Oriente Medio después del ataque con aeronaves no tripuladas y misiles de Irán contra Israel. Neutralizado en su mayor parte por el sistema defensivo israelí con algo de ayuda de sus aliados, ha sido un ataque sin bajas perpetrado en venganza por la ofensiva israelí sobre Damasco aderezado con la risible captura en el estrecho de Ormuz de un buque portacontenedores que el régimen islámico asocia con su archienemigo.
O eso dice la retórica del régimen de Al-Jamenei, porque la realidad es bastante más sencilla, puesto que aquí opera un mecanismo clásico por el que Irán recurre a un enemigo externo para tratar de reconducir, distraer o disimular un problema interno.
Mientras tanto, se ha producido la condena internacional de la agresión iraní —salvo los renglones torcidos habituales—, singularmente la condena unánime del G-7, pero ha causado harta indignación y profunda desconfianza la condena tardía, parece que forzada por las críticas y a pie cambiado del presidente del Gobierno, teniendo que salir al paso el rey Felipe VI para reforzar esa condena y mitigar en lo posible el daño a España que había ocasionado ya el silencio inicial del presidente y su falta de contundencia posterior.
A mayores, resulta que estuvo España en condiciones de ayudar a Israel a defenderse. Y no lo hizo. Y es que Sánchez está a otra cosa más banal, que no es más que darse lustre y procurarse un futuro tratando de impulsar, promover y abanderar el reconocimiento internacional en 2024 de un «Estado palestino», ahora que se le atraganta a quien tan fiado va en su talle —que diría Quevedo— el amplio rechazo que suscita, y no solo entre los españoles, cada vez que la falconitis galopante que Su Mismidad padece le obliga a pisar tierra.
Da infinita vergüenza ver al presidente del Gobierno desenvolverse en la escena internacional, sin importarle cómo queda él mismo o en qué situación deja a la Nación que representa emprendiendo una agenda incendiaria y radical como pocas, con tal de satisfacer su vanidad. O su necesidad. O ambas cosas a la vez.
Resulta un esfuerzo de lo más estéril el tratar de imaginar en qué medida podría tan grotesca iniciativa beneficiar a España, puesto que no se responde con ella a un interés general y tampoco a una suerte de clamor popular imposible de ignorar —ni sobre el estatus de Palestina, ni sobre las relaciones entre Israel y las potencias árabes de Oriente Medio, ni sobre la respuesta militar concreta de Israel a la vileza extrema y despreciable perpetrada por Hamás en Reim el 7 de octubre—.
Poco parece importarle a Sánchez la cuestión de cómo socavará el abanderamiento que pretende del reconocimiento de un «Estado palestino» a nuestra faceta mediadora en la escena internacional, especialmente en lo relativo al mundo árabe. O cómo perjudicará las relaciones bilaterales de España con sus aliados naturales, incluyendo el propio Israel y sus principales valedores (Estados Unidos, Reino Unido y Francia). Tampoco ha calculado bien la fortaleza de los vínculos históricos de España con el judaísmo o la solidez de las comunidades arraigadas en España.
No parece, por tanto, una cuestión que proceda promover ni nos corresponda abanderar. Su única justificación posible obedece a la grosera necesidad de contrarrestar las infinitas manchas, sospechas y miserias de Sánchez en España, que puede interpretarse además como una turbia recompensa al terror de Hamás que trasladaría al mundo el peligroso mensaje de que es posible doblegar nada menos que la historia, la verdad, la razón y el derecho internacional mediante la masacre de inocentes.
La cuestión es por qué hace Sánchez lo que hace. Y la respuesta está, principalmente, en su propia necesidad, interés y voluntad; y solo complementariamente, en esa mezcla putrefactiva nacional, que forman el comunismo, el separatismo periférico y los herederos del terror entre los que corre un despreciable y radical antisemitismo. Un lodazal en el que se apoya Sánchez para gobernar después de haber perdido las elecciones —hay que recordarlo— y que es origen de su debilidad.
Además, está la urgencia de Sánchez de movilizar a los suyos ante las diferentes convocatorias electorales que se precipitan ya unas sobre otras como un destello estroboscópico; y por otro lado, la necesidad de distraer a los españoles de las nefastas consecuencias que se derivan de ese tipo de alianzas por el efecto agregado de sus respectivos fanatismos.
Como la supresión y rebaja de determinados delitos, el indulto a los golpistas, la Ley de Amnistía o la amplia colección de leyes pergeñadas con sesgo ideológico y cognitivo que se imponen al conjunto de los españoles; a sumar a los múltiples males que el socialismo ya trae de suyo, como el aumento de la deuda pública, el desempleo y la precariedad, la polarización de la sociedad, el señalamiento y la censura, la pérdida de libertades, la degradación de las instituciones, el ataque a la división de poderes y a la Constitución, el desmantelamiento del Estado de derecho, el autoritarismo, la corrupción estructural, la supresión gradual de todo mecanismo de resistencia individual o colectivo, la destrucción de todo lo que importa y la desesperación que da el saber hacia dónde nos conduce todo eso.
Utilizar el drama israelí para fines políticos propios o internos resulta ciertamente tan irresponsable como repugnante, pero la cuestión se pone aún peor cuando quedas a los ojos del mundo como el instrumento en Occidente de un régimen como el de Irán. Y ahora va y le sobreviene la revelación de que la cuestión es tan grave y compleja como para pedirnos responsabilidad a los demás; y de tan difícil solución que solo la suya es garantía de paz. Nada que hacer. España tiene hoy su mayor enemigo en el espejo deforme que alimenta el narcisismo fundante y lesivo de Sánchez y le hace manifiestamente incompatible con el interés general de los españoles.